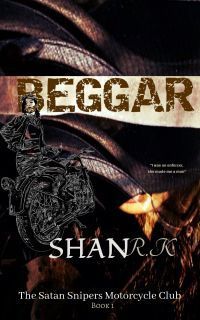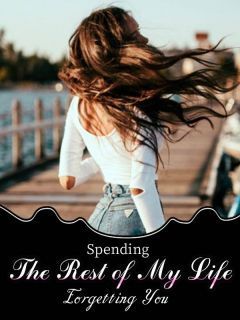El viento está más frío hoy, me dan ganas de tener algo más caliente que la sudadera fina que le robé a un chaval hace dos años. Me estremezco en el espacio pequeño entre los cubos de basura escuchando el jaleo que viene del edificio en el que estoy apoyada.
Hace un año, era solo un basurero de tres pisos hecho polvo. A partir de hoy, se conocerá como un club llamado, Lazers.
La gente grita y anima. Sus risas fuertes hacen eco en mi alma muerta.
Nunca he sabido lo que es ser normal o tener un plato de comida caliente para comer. Ni siquiera sé lo que se siente al bañarse. Las calles de Washington han sido mi hogar desde el día en que nací.
Pienso que estuve en el hospital unas cuantas veces, pero no estoy segura, era demasiado pequeña para recordarlo.
Se puede decir que mi madre me quería un poco demasiado, porque no me abandonaría. Prefería que naciera sin una manta para mantenerme caliente antes que abortarme o darme en adopción.
Muchas veces, me explicaba cosas, decía que yo era una niña del amor, y mi papi algún día nos encontraría y nos llevaría a su casa. Pero él nunca vino, y mi madre tampoco parecía muy abatida por eso. A medida que pasaban los años, aprendí a sobrevivir en estas calles, incluso aprendí a sonreír.
De alguna manera, por pura suerte, mi madre consiguió meterme en una escuela cuando cumplí siete años.
Yo era la niña sucia.
La que tenía piojos en el pelo.
La niña a la que daban pena que siempre se llevaba el almuerzo o las sobras que otros niños dejaban en la pared trasera durante el recreo.
Al final del primer año me llamaron Chica de la calle. Nadie jugaba conmigo, pero nunca dejé que sus palabras o acciones me molestaran.
Mantuve mis ojos en mis deberes escolares.
Mi madre me dijo que si me concentraba en mis notas y terminaba la escuela, podría conseguir un trabajo cuando fuera mayor. Recuerdo que solo pensaba que, no tendríamos que quedarnos en estas calles.
Los refugios no eran una opción; eran el peor lugar al que podíamos ir. Una vez terminamos en el de la calle 16.
Las dos no tuvimos nada que comer durante dos días. Nos estábamos muriendo de hambre y yo me estaba debilitando. No había otra opción.
Mi madre intentó de todo para conseguir un duro, pero nadie se sentía generoso,
ni siquiera para unas sobras para comer. Fue durante mis vacaciones de verano.
Mientras la mayoría de los niños se llenaban la tripa en esas semanas, yo tenía suerte si comía una vez al día. Nunca tuve la tripa llena entonces, ni siquiera imaginé cómo se sentiría, pero no me quejé. Estaba viva, tenía todos mis dedos de las manos y de los pies.
Siempre que me quejaba de los retortijones del hambre o de los dedos congelados, mi madre decía que podría haber tenido más mala suerte. Podría haber nacido sin brazos ni piernas.
La cordura de mi madre había sido cuestionable de vez en cuando, pero nunca me dejó mendigar, incluso cuando se lo pedí. Siempre me escondía en algún rincón detrás de un cubo de basura o en un callejón. A veces, los fines de semana me sentaba en la acera mirando pasar los coches.
Pero el día que fuimos al refugio fue un mal día. Nunca olvidaré ese día. El pellizco en el aire me envió escalofríos por el cuerpo. Mis pies pequeños tropezando intentando seguir el ritmo de los pasos apresurados de mi madre.
Su agarre en mi mano era tan fuerte que dolía.
Llegamos justo cuando estaban terminando, y nos llevó corriendo directamente a la cola de los bocadillos gratis. Creo que tenía unos ocho años.
Un grupo de personas que dirigían el refugio me vieron ese día. Intentaron alejarme de mi madre encerrándome en un almacén. Yo gritaba y lloraba.
Recuerdo cómo mordí a la señora que me apartó. Creo que también la arañé, no estoy segura, fue hace tiempo.